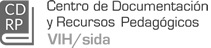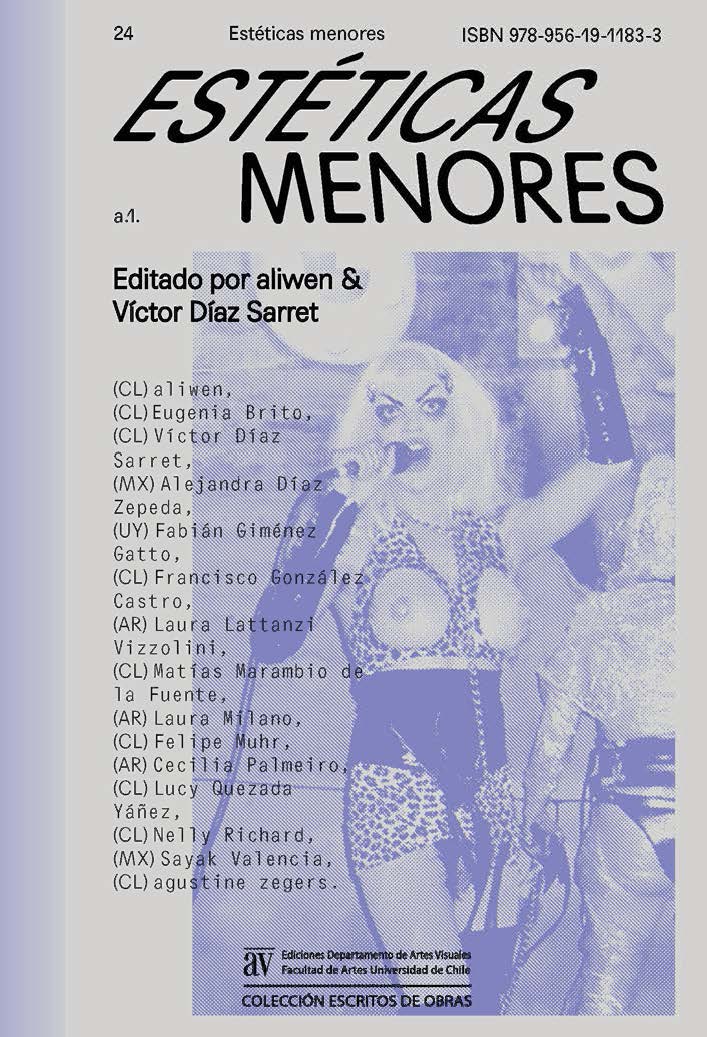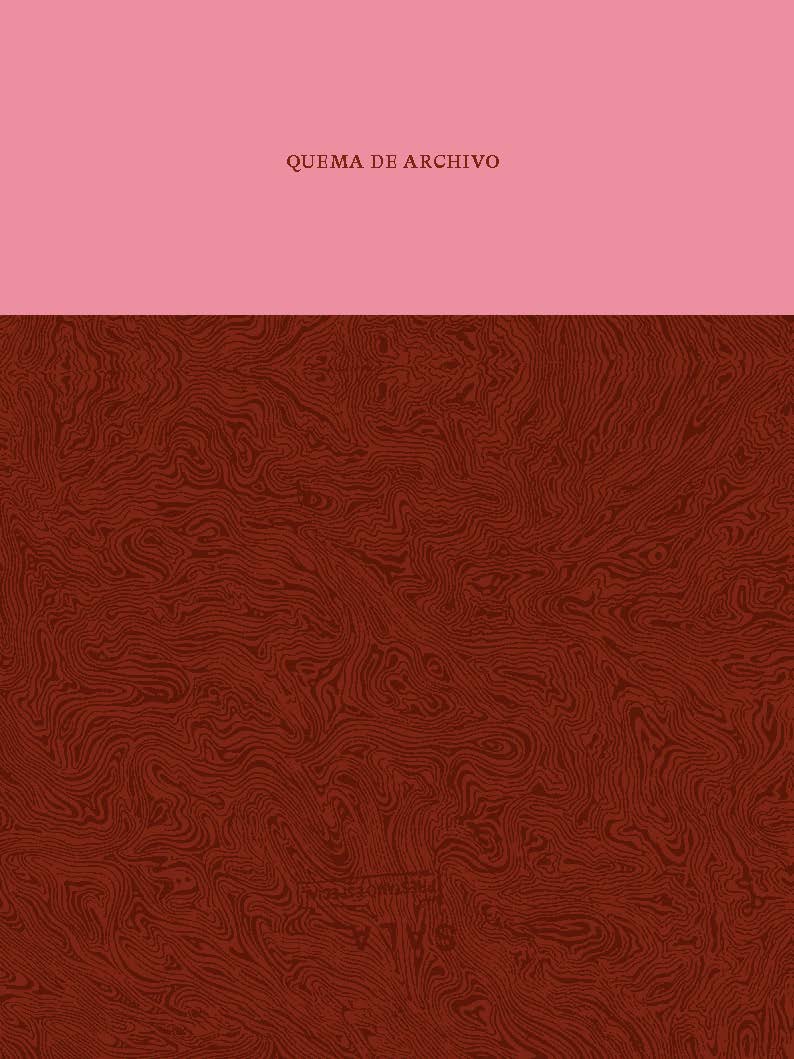Resumen
El desenfreno erótico de la fiesta a finales del siglo XX (que se cimentaba en la liberación del deseo propia de los regimenes farmacopornográficos y movimientos sociales de las décadas pasadas, la píldora, los beatniks, los hippies y los rockers) sufrió una arremetida con el «descubrimiento» del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en 1982 y el Virus de Inmunodeficiencia Humana al año siguiente. Sin que esto para nada implicara la clausura de las fiestas under donde las disidencias podían vivir sus identidades y su deseo con mayor apertura, lxs artistxs de estas microescenas debieron buscar maneras de incorporar el pánico (homo)sexualizado por los flujos virales internacionales y el luto por los cuerpos perdidos —debido a las enfermedades oportunistas que afectaban a las personas viviendo con el retrovirus de manera avanzada, ingresando en el estadio del síndrome— dentro de los espacios (relativamente) seguros que tenían para compartir con personas afines, dizque las fiestas: exhibiendo distintas coordenadas de precarización en la medida en que en un comienzo el VIH/sida afectó principalmente a personas en situación de calle, personas «de color» negras y morenas, homosexuales, indígenas, narcodependientes, rexs, trabajadorxs sexuales, travestis y trans*. Más que nunca, hacia finales de la década de los ochenta en Latinoamérica la fiesta sería agenciada por artistas neovanguardistas como una plataforma para realizar ciertas obras de arte de tipo interdisciplinarias que —asimilando elementos variopintos como la instalación, los nuevos medios o la performance— plantearon una crítica a las nociones hegemónicas de sexualidad, poder y del género binario, incorporando un subtexto mortuorio de conmemoración afectiva.